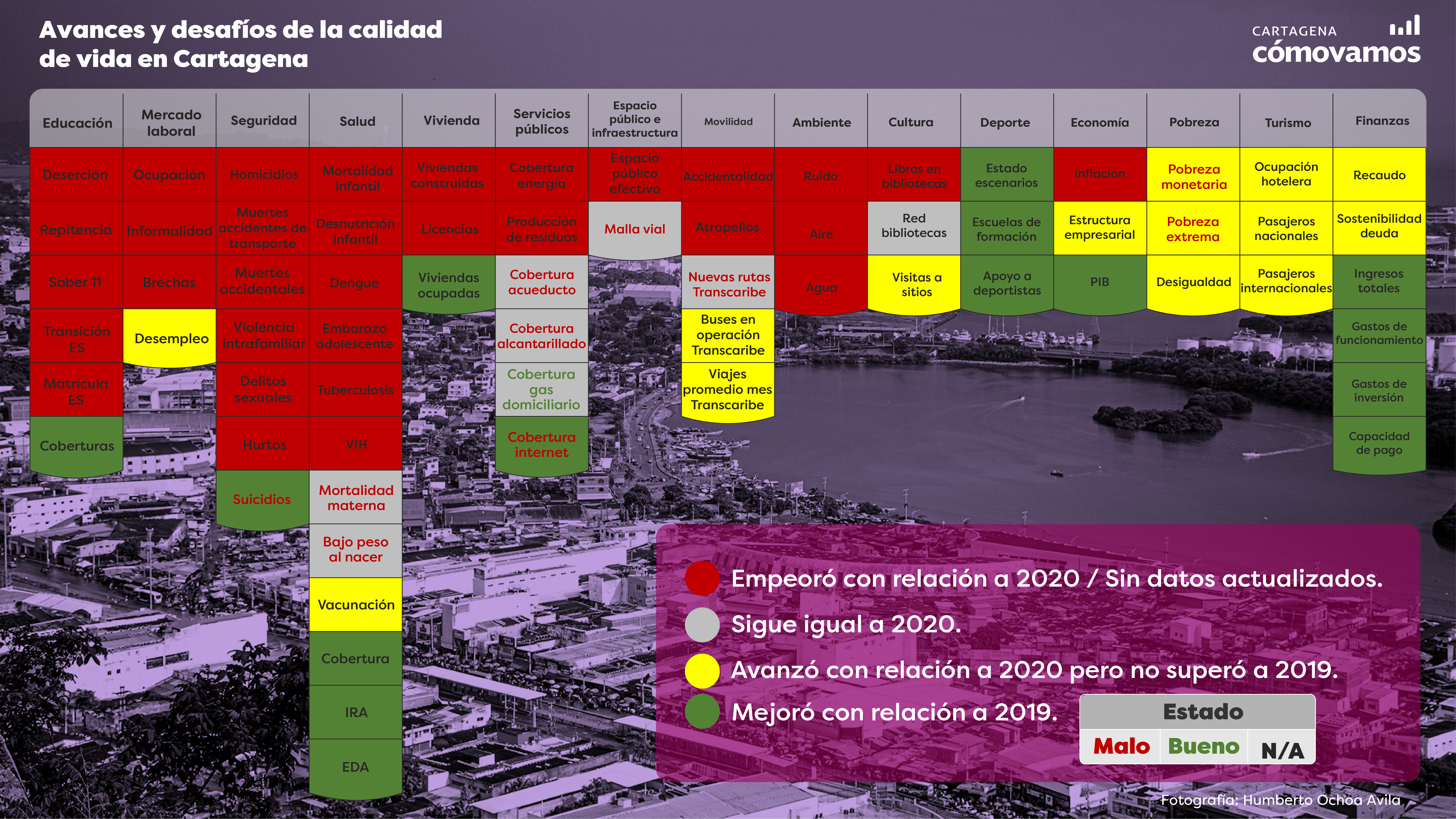Se agudizan las problemáticas de seguridad en Cartagena

La seguridad es un aspecto esencial en la calidad de vida, garantiza la convivencia en armonía, el disfrute efectivo del territorio y salvaguarda la vida de quienes en este habitan.
Homicidios:
En Cartagena, de acuerdo con Medicina Legal, entre enero y julio de 2022 se registraron 205 casos de homicidios, al compararlo con el mismo periodo en 2021, es un incremento de 57%.
En las cinco principales ciudades de Colombia, los indicadores de seguridad han tenido un comportamiento diferenciado. En Cartagena es donde más han aumentado, seguida de Barranquilla, donde aumentaron un 9%, mientras en Cali, Bogotá, y Medellín, han disminuido en un 20%, 13% y 2% respectivamente.
Cali a pesar de su disminución, mantiene la tasa de homicidios más alta, con 24 casos por cada 100 mil habitantes, Cartagena tiene la segunda, con 19 y le sigue Barranquilla con 17.

Muertes en accidente de transporte (MAT):
En la capital de Bolívar, Medicina Legal ha registrado 94 casos entre enero y julio de 2022, un aumento del 18% respecto al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 79 casos. Es precisamente Cartagena la ciudad con mayor tasa de MAT para este periodo, con 9 muertes por cada 100 mil habitantes; le sigue Cali con 8, Medellín, Barranquilla con 5 y Bogotá con 4. Es la capital de Colombia donde más han aumentado con un 27%.

Hurtos a personas:
Este indicador tiene una particularidad en su registro: depende de las denuncias y en la práctica no todos los ciudadanos efectúan el debido proceso, por lo que las cifras pueden ser más altas.
De acuerdo con Policía Nacional, en Cartagena, entre enero y julio de 2022 ya se habían registrado 3.250 hurtos, un 17% más, comparados con el reporte del mismo periodo en 2021. Estos también han aumentado en las principales ciudades, convirtiéndose en una alerta a nivel país.

La Alcaldía, en cabeza de la Secretaría del Interior, y demás entidades relacionadas, como la Policía, deben buscar articulación con el Gobierno Nacional si la situación supera las capacidades locales para intervenir con estrategias más efectivas, dado que la problemática no ha hecho sino agudizarse.
¿Cómo vamos con la energía eléctrica en Cartagena?
Entrada desactualizada. Para datos más recientes sobre energía eléctrica visite aquí (actualizado el 2025-02-25)

La electricidad es uno de los motores que impulsa el desarrollo económico y social de un territorio, sin embargo, hay muchas zonas del mundo que aún no cuentan con acceso a este servicio y en otros, la infraestructura es tan precaria que la calidad es baja.
En Cartagena, luego de la salida de Electricaribe, desde finales del 2020, la prestación del servicio público de energía está a cargo de Afinia, filial del Grupo EPM. De acuerdo con esta entidad, hoy no es posible conocer el consumo eléctrico de la ciudad debido a que las redes eléctricas están comprometidas con otros 21 municipios, entre los que se encuentran: Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Clemencia, El Carmen, El Guamo, Córdoba, Mahates, María la Baja, San Cristóbal, San Estanislao, San Jacinto, San Juan, Sata Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, Turbaco, Villa Nueva, Zambrano y Cartagena.
A este grupo de municipios se les denomina Bolívar Norte, los cuales entre 2017 y 2021 aumentaron el consumo en un 17%, pasando de 3.3 millones de gigavatios-hora a 3.9 millones.
Por otro lado, las conexiones ilegales repercuten en el servicio de diversas maneras: afecta el recaudo, pone en riesgo la vida de las personas, y causan daños en las redes eléctricas.
En 2021, en Cartagena se reportaron 1.798 hogares con conexiones ilegales.
¿Qué pasa con las tarifas de energía?
Estas han venido aumentando de manera progresiva. En enero de 2021, el valor del kilovatio era de 544,8 pesos y para agosto de 2022, aumentó a 817,9 pesos, lo que representa un incremento de un 50% en 18 meses.
Los costos de energía se calculan con base en 6 componentes, los cuales han registrado incrementos:
- Generación de energía.
- Transmisión.
- Distribución.
- Pérdidas reconocidas.
- Restricciones.
- Comercialización.
El precio que paga el usuario final varía según el estrato:
- Estrato 1: subsidio entre el 60% y 50% de la tarifa.
- Estrato 2: subsidio entre el 50% – 40% de la tarifa.
- Estrato 3: subsidio del 15% de la tarifa.
- Estrato 4: valor pleno de la tarifa.
- Estratos 5 y 6: valor pleno de la tarifa más una contribución del 20%.
Al detallar en la calidad del servicio, el número de veces que se ha interrumpido el servicio en el año y la duración de estas interrupciones, han venido mejorando. En promedio, las interrupciones por usuario pasaron de 52 en 2019 a 30 en 2021; mientras que la duración pasó de 53 horas en 2019 a 43 horas en 2021.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Virtual #miVozmiCiudad, en noviembre de 2021 el 51% de los encuestados en la ciudad estaban insatisfechos con el servicio de energía.
Actualmente, el gobierno nacional y empresas del sector eléctrico están conversando precisamente para tomar medidas encaminadas a reducir el costo de la electricidad. Es importante que se sigan buscando los mecanismos para estabilizar los incrementos en sus costos, puesto que, representan una parte significativa dentro del presupuesto de los hogares y su nivel de bienestar.
En 2022 los suicidios en Cartagena van en aumento

El pasado 10 de septiembre, se conmemoró el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”. Desde Cartagena Cómo Vamos, levantamos una alerta sobre esta problemática a partir de los resultados del más reciente Informe de Calidad de Vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Según esta misma entidad, cerca de 800 mil personas al año se suicidan en todo el mundo y, si se considera que no todos los casos son documentados, la cifra podría ser mucho mayor.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el 2021, registró 2.595 suicidios en Colombia; un aumento del 9% si se compara con 2020, cuando se presentaron 2.379 casos.
En el país 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres.
Cartagena, en los últimos años, registró un comportamiento decreciente en los casos de suicidios, que pasaron de 42 en 2019 a 26 en 2021, una disminución del 38%. No obstante, en el primer semestre de 2022, se registraron 25 casos, casi el total del año anterior.
Si se compara con el primer semestre de 2021, el incremento es del 56%, y este a su vez es casi 5 veces el incremento de 12% registrado en toda Colombia durante el mismo periodo.

Esto indica que, en Cartagena, se está gestando una problemática particular en el tema de los suicidios, que se desmarca ampliamente del comportamiento nacional.
Para el primer semestre de 2022, los datos de Medicina Legal evidencian que:
- 76% de los suicidios en Cartagena fueron cometidos por hombres.
- 64% fueron en personas con más de 29 años, es decir, no se asocian con los adolescentes y jóvenes.
- 9 de 10 personas que cometieron suicidio, tenían como nivel más alto de escolaridad bachiller o alguno inferior.

La prevención del suicidio es un tema complejo que requiere del trabajo conjunto de diferentes actores y, por ende, haga parte de los temas de conversación y acción.
Deben ejecutarse políticas públicas orientadas a la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental, los medios de comunicación deben comunicar de manera responsable la información y los miembros del hogar deben capacitarse para la identificación de los signos de alarma y para tomar las acciones en caso de sospechas.
El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) y otras entidades de salud en la ciudad, deben encender las alarmas ante el aumento significativo de los suicidios en lo que va del año.
Los cartageneros deben ser conscientes de esta problemática, ya que podría presentarse en cualquier hogar.
Presentamos el Informe de Calidad de Vida Cartagena: desafíos de ayer y hoy

El pasado 23 de agosto se realizó la presentación del nuevo Informe de Calidad de Vida Cartagena: desafíos de ayer y hoy. El evento tuvo lugar en el Hotel Intercontinental, a este, asistieron más de 180 personas, entre ellos socios del programa, sociedad civil, medios de comunicación, sector privado, actores sociales y públicos.
El Informe de Calidad de Vida (ICV) presenta un comparativo entre 2019 -2021, para conocer si Cartagena ha logrado recuperar la calidad vida luego de la pandemia Covid-19. Este análisis se realizó a partir de más de 180 indicadores objetivos.
Este período también responde a los dos primeros años de gestión de la administración “Salvemos Juntos a Cartagena”.
- 2019, año de referencia antes de la pandemia.
- 2020, comportamiento durante los picos del Covid-19 (año 1).
- 2021, reactivación económica y social (año 2).
Calidad de vida
Para CCV, la calidad de vida es el nivel de acceso a los bienes y servicios que le garantizan a las personas las condiciones básicas de vida y de desarrollo a nivel individual y colectivo; por ello la analiza desde 5 dimensiones:
- Activos de las personas: educación, empleo, seguridad y salud.
- Hábitat urbano: vivienda, servicios públicos, infraestructura, movilidad y ambiente.
- Cultura y participación ciudadana: deporte, cultura, participación, responsabilidad y cultura ciudadana.
- Desarrollo económico y competitividad: dinámica empresarial, turismo, economía, y competitividad.
- Gestión pública: finanzas públicas y justicia.
Es así como desde una mirada integral el Programa evidencia los temas estructurales que siguen siendo desafíos históricos de Cartagena, que impactan en las condiciones de sus habitantes. Los resultados de esta evaluación se convierten en una herramienta para accionar la inversión social y la toma de decisiones en la ciudad.
Principales resultados del ICV
Pobreza
Cartagena sigue siendo la ciudad con el mayor nivel de pobreza monetaria entre las cinco principales capitales del país, con 40,4%, seguido Bogotá con 35,8%, luego Barranquilla con 35,7%, Cali con 29,3% y Medellín con 27,6%.
En 2020, la pobreza monetaria extrema se cuadruplicó, pasó de 3,0% a 12,6%. Para 2021, la situación mejoró, pero sigue siendo mayor a los niveles antes de pandemia, con el 5,9%, es decir 61.592 cartageneros no logran cubrir al menos su alimentación al mes.
Seguridad
En cuanto a la seguridad, las alertas se mantienen encendidas. A pesar de las restricciones que se dieron con la pandemia, para 2021 fueron más de 460 muertes violentas registradas y en el primer semestre del 2022, ya se presentaron más de 316 casos, 40% más que en el mismo periodo en el año anterior.
Además, la salud mental de los cartageneros se ha convertido en un desafío importante. Entre 2020 y 2021, los casos de suicidio en la ciudad disminuyeron, sin embargo, durante el primer semestre de 2022 el total de casos llegó a ser de 25 víctimas, igualando el total de casos de todo el 2021.
Salud
Siguen las alertas sobre la problemática del embarazo adolescente, aumentó más rápido que el total de partos en la ciudad luego de la pandemia. En relación con el 2020, aumentaron un 3%, mientras que el total de partos está en un 7% por debajo. Siguen siendo 1 de cada 5 los partos en madres entre los 10 y 19 años.
Empleo
Para el trimestre abril – junio de 2022 se han perdido más de 30 mil puestos de trabajo con relación al mismo periodo en 2021. Para este mismo período, por cada hombre que perdía su empleo, 30 mujeres perdían el suyo. Además, el 58% de los ocupados en Cartagena son por cuenta propia, lo que se relaciona directamente con la informalidad. En la ciudad, 6 de cada 10 empleos son de carácter informal.
Educación
La calidad educativa en el Distrito sigue siendo un reto importante por atender. El 62% de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), en 2021 quedaron en categoría C y D, en las pruebas Saber 11. La proporción de las IEO en los niveles más bajos evidencia las brechas en calidad educativa: en el casco urbano es del 86%, mientras que en la zona rural es del 100%. Por su parte, los colegios privados, que alcanzaron las categorías A+ y A, pasaron del 44% en 2019 al 47% en 2021. En estas mismas categorías las oficiales disminuyeron, del 8% al 3%.
Siguen siendo muchos los desafíos por superar en la ciudad, y se hace necesario que el Distrito, los gremios, la academia y la ciudadanía en general logremos aunar esfuerzos para hacer de Cartagena un mejor lugar para vivir.
Principales hallazgos del Informe de Calidad de Vida Cartagena: desafíos de ayer y hoy

Desde el 23 de agosto de 2022 está disponible el nuevo informe de Calidad de Vida de Cartagena: desafíos de ayer y hoy, realizado por Cartagena Cómo Vamos. Un especial que evalúa los avances de la ciudad en tres momentos claves: prepandemia (2019), primer año de pandemia (2020) y reactivación económica y social (2021).
Este periodo también coincide con la línea base y los dos primeros años del gobierno distrital “Salvemos juntos a Cartagena”.
Desafíos de Cartagena agudizados por la pandemia:
- Educación: aumentó la cobertura, pero no mejoró la calidad, la deserción y la repitencia.
- Salud: aumentó el embarazo adolescente, los casos de dengue, tuberculosis y VIH. Tampoco se observan avances en la prevención de la mortalidad materno-infantil, o el bajo peso al nacer.
- Empleo: disminuyó la fuerza de trabajo y los niveles de ocupación. Aumentaron las brechas por género, siendo las mujeres las más afectadas y poca vinculación de los jóvenes en el mercado laboral.
- Seguridad: permanecen encendidas las alertas por el aumento de muertes violentas. Es creciente la tendencia en lo que va de 2022. A la fecha se ha dado un aumento importante en homicidios, suicidios y muertes por accidente de tránsito.
- Ambiente: persisten los retos para mantener las mediciones periódicas en la calidad del aire y el ruido. Cartagena tiene aproximadamente 10 años sin actualizar mapas de ruido. En parámetros como coliformes y clorofila, la calidad del agua evidencia deterioros en la mayoría de los cuerpos de agua internos.
- Cultura y deporte: fueron los más afectados en pandemia, pero lograron avances. Sin embargo, pueden mejorar, especialmente en el servicio de bibliotecas distritales.
Puedes leer aquí la nota completa de la presentación del ICV.
Otros temas que evidenciaron avances en Cartagena, en relación con 2020 fueron: la operación de Transcaribe, el desempleo, el turismo y la pobreza, aunque no han mejorado en comparación con 2019 (línea base antes de pandemia), como sí sucedió con viviendas ocupadas y finanzas públicas.
Por falta de información no es posible conocer la situación actual de desnutrición por talla y peso, la cobertura de energía eléctrica y el espacio público en la ciudad.
El ICV presenta un análisis integral de las condiciones de la calidad de vida de los cartageneros y cartageneras a partir de más de 180 indicadores objetivos. Es clave la difusión y uso de los resultados de este informe para accionar la inversión social y hacer incidencia en la toma de decisiones en Cartagena.
Finanzas públicas de Cartagena

Los gobiernos requieren de recursos para poder ofertar bienes públicos que impacten las diferentes dimensiones de la calidad de vida de los ciudadanos.
En Colombia, el recaudo de estos se da de distinta forma, a nivel nacional, departamental y municipal. El gobierno nacional tiene un recaudo mayor y competencias superiores frente a los entes territoriales. Este, a través del Sistema General de Participación y el de Regalías, transfiere también, recursos a los departamentos y ciudades para complementar sus finanzas.
Cartagena recibe estos recursos para destinarlos específicamente en agua, saneamiento básico, educación y salud. No obstante, la ciudad también posee otras fuentes de ingresos para financiar su presupuesto.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 2020, el presupuesto de ingresos definitivo fue de 2.07 billones de pesos, para el final del año, alcanzó a recaudar 1.3 billones, es decir, el 64%.
En monto de recaudo se manejan dos categorías: ingresos corrientes e ingresos de capital.
Por ingresos corrientes, Cartagena recaudó 1,1 billones, lo que representa el 85% de los ingresos totales, el otro 15% corresponde a los de capital, que fueron 194 mil millones de pesos. Estos a su vez se conforman por los ingresos tributarios que fueron el 54% y los no tributarios el 46%.
Por tributarios, la ciudad ingresó 619 millones de pesos. Aquí encontramos impuestos como el predial y el de industria y comercio, que tan solo estos dos pueden representar más del 80% de los ingresos tributarios.

Al revisar el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), calculado por el DNP, que sirve para medir el desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales, encontramos que Cartagena tiene retos importantes.
El IDF toma valores de 0 a 100, siendo 100 el mejor, la capital de Bolívar obtuvo en 2020 un resultado de 51,47 puntos, que la ubica dentro de los municipios en riesgos, lo que se traduce en riesgo de déficit corriente por insuficiencia de recursos propios, que la hace dependiente de las transferencias del gobierno nacional y con probabilidad de incumplir los límites de gasto.
Si se compara con 2019, Cartagena disminuyó casi 11 puntos. El IDF estaba en 62,44, un resultado mejorable. Al compararnos con otras ciudades estamos lejos de Medellín, que obtuvo 78 puntos o de Barranquilla, que alcanzó 64 puntos.
Para 2021 el Índice de Desempeño Fiscal, disminuyó casi 1,5 puntos, en comparación a 2020 y 12,44 respecto a 2019.

Los resultados en detalle del IDF indican que la ciudad debe seguir implementando acciones para mejorar el recaudo de ingresos y hacerlos a su vez sostenibles en el tiempo.
Una gestión fiscal adecuada permite atender las necesidades de calidad de vida de los habitantes, así como la ejecución certera del plan de desarrollo.